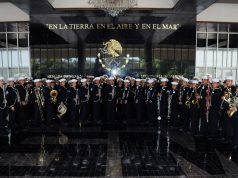Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 42 segundos
Engranes de Poder
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
Hay un momento en toda administración estatal en el que el enemigo deja de estar afuera. No ocurre el primer año, cuando todo es luna de miel; tampoco cuando se llega a la mitad, cuando el poder todavía ordena y disciplina. Sucede hacia el cierre, el último tercio. Cuando el tiempo empieza a pesar más que los cargos y cuando la sucesión, abierta o soterrada, se vuelve tema cotidiano. Es ahí cuando aparece el fenómeno más corrosivo del poder: el fuego amigo.
No es nuevo, pero sí recurrente. Conforme se acerca el final de un gobierno estatal, los equilibrios internos se rompen. Los grupos que antes convivían bajo una misma sombrilla comienzan a verse como rivales. Los proyectos colectivos se diluyen y dan paso a ambiciones individuales. Y lo que antes se resolvía en una oficina, ahora se filtra, se murmura o se dispara mediáticamente.
El problema es que ese fuego no quema a quien lo inicia. Quema al gobernador y paradójicamente, quienes más deberían cuidar al titular del Ejecutivo estatal —porque les dio la oportunidad, el respaldo y el poder— suelen ser los primeros en dejar de hacerlo. Empiezan las filtraciones selectivas, los golpes “anónimos”, las operaciones internas para desacreditar a otros compañeros de gabinete o a figuras cercanas al gobernador. Todo con una lógica simple, pero equivocada: si el otro cae, yo subo.
Los gobernadores suelen ser víctimas silenciosas de este proceso. Porque mientras intentan cerrar obras, consolidar proyectos, entregar resultados y cuidar su legado, tienen que lidiar con batallas que no eligieron: secretarios enfrentados entre sí, operadores políticos cruzándose golpes, áreas que dejan de colaborar porque ya están jugando su propio partido.
Y todo ocurre bajo un error de cálculo compartido: creer que el desgaste del gobierno no tocará a quienes hoy forman parte de él.
Cuando un gobierno se cierra mal, todos salen perdiendo. El gobernador, porque su imagen se erosiona en el último tramo. Los funcionarios, porque quedan marcados como parte de una administración que terminó dividida. Y los grupos internos, porque en lugar de posicionarse, se exhiben como incapaces de construir acuerdos.
El problema es que el poder tiene memoria. Y los gobernadores también. Un mandatario puede tolerar errores, desacuerdos e incluso críticas internas bien planteadas. Lo que no suele perdonar es la deslealtad disfrazada de estrategia. Porque al final del día, el gobernador es quien carga con la responsabilidad pública de todo lo que ocurre en su administración, incluso de los errores que no cometió.
Por eso, cuando los golpes vienen desde dentro, el mensaje hacia afuera es devastador. En este punto, vale una reflexión incómoda pero necesaria: nadie llega solo al poder, pero muchos olvidan eso cuando creen que ya no lo necesitan. Las trayectorias políticas se construyen en equipo, pero también se destruyen cuando ese equipo se traiciona a sí mismo.
Los cierres de gobierno deberían ser momentos de cohesión, no de guerra interna. De orden, no de caos. De responsabilidad histórica, no de mezquindad política. Porque lo que está en juego no es solo la última fotografía del gobernador en turno, sino la viabilidad futura de quienes hoy lo rodean.
Además, hay un factor que suele subestimarse: el gobernador no desaparece cuando termina su mandato. Sigue siendo un actor político, un referente, una voz que pesa. Y quienes apostaron por incendiar la casa desde dentro rara vez encuentran refugio cuando el fuego se apaga.
La historia política de los estados está llena de ejemplos: funcionarios que creyeron que debilitar al gobernador los fortalecería, y terminaron aislados; grupos que se atacaron entre sí y facilitaron que actores externos tomaran el control del escenario; administraciones que cerraron con fracturas internas que anularon años de trabajo.
Todo por no entender una regla básica del poder: el desgaste del jefe nunca beneficia a los subordinados.
En contraste, también existen cierres distintos. Gobiernos que, aun con diferencias internas, entienden que el último tramo es para cerrar filas. Donde las aspiraciones se administran, no se imponen. Donde los desacuerdos se procesan con discreción y no con filtraciones. Esos gobiernos suelen cerrar con estabilidad y dejan a su gente mejor posicionada, incluso para el siguiente ciclo político.
La diferencia no está en la ausencia de ambición, sino en la madurez para manejarla.
Hoy, cuando varias administraciones estatales se aproximan a su recta final, el mensaje es claro: el fuego amigo no es valentía política; es torpeza estratégica. No exhibe fuerza, exhibe desesperación. No construye futuro, lo compromete.
Cuidar al gobernador no es un acto de sumisión, es un acto de inteligencia política. Porque al final, quien les dio la oportunidad de estar ahí también será quien, directa o indirectamente, influya en lo que venga después.
Y en política, como en los engranes, cuando una pieza decide girar contra el sentido del conjunto, no rompe al sistema… se rompe sola.
Al tiempo.