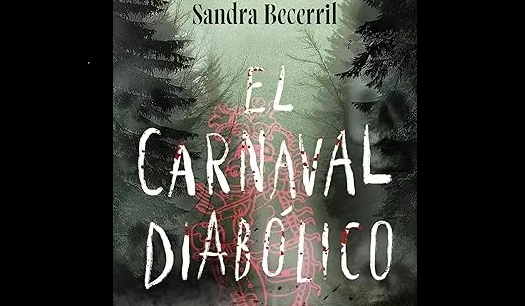Tiempo de lectura aprox: 9 minutos, 16 segundos

Escrito por: Saúl Arellano
Amigas y amigos, gracias por estar aquí esta tarde. Es un honor acompañarles en la presentación de El carnaval diabólico, la nueva novela de Sandra Becerril, una autora que ha hecho del miedo una poética, y de la conciencia, una escena de confrontación.
Permítanme comenzar con una afirmación poco común: El carnaval diabólico no es una novela sobre lo macabro, ni una exploración del susto como efecto, sino una meditación -profunda, lúcida, vertiginosa- sobre el miedo como forma del conocimiento. En sus páginas no hay payasos siniestros, máscaras sangrientas o seres sobrenaturales que acechan entre las sombras. El carnaval que propone Becerril no está afuera: ocurre en el interior de la mente, en el escenario de los sueños, en el teatro donde cada uno de nosotros dialoga con sus propias sombras.
Sandra Becerril lo ha dicho muchas veces, pero aquí lo ha llevado al límite: el terror auténtico no proviene del exterior, sino del encuentro con lo que uno mismo ignora de sí. “El terror aguarda en todo lo que no conocemos; lo que no aceptamos, o que nos encierra. No hay escapatoria”, se lee en un pasaje de la novela. Y esa frase —lapidaria, casi aforística— condensa la filosofía que sostiene todo su universo narrativo.
No es casual que la autora, una de las voces más prolíficas del horror contemporáneo en lengua española, haya transitado con igual maestría por la narrativa y por el cine. Guionista en decenas películas y series, entre ellas, solo por citar algunas de las que más he disfrutado, Desde tu infierno, Jirón, Nightmare Cinema y Santiago Apóstol, Sandra domina el lenguaje de lo visible, pero también el de lo tácito: sabe que el miedo no siempre grita; a veces apenas respira. En El carnaval diabólico, el ritmo narrativo tiene algo de respiración contenida: la prosa fluye con naturalidad, pero cada línea contiene un pulso latente, un eco que parece provenir de otro plano —quizá el de la conciencia, quizá el del sueño—.
Lo que desconcierta al lector, lo que lo descoloca, es que este carnaval no aparece nunca de manera literal. No hay carrozas, no hay antifaces, no hay desfile. Hay, en cambio, un carnaval simbólico, un desfile interior de voces, máscaras y reflejos que se confunden en una espiral de identidad. Chloe, la protagonista, dialoga en sueños con Él y con Christian: tres presencias, tres conciencias, tres espejos. Él parece ser lo externo, la alteridad que la observa; Christian, en cambio, es uno de sus personajes literarios, una emanación de sí misma. Pero Chloe y Christian son a la vez lo mismo y su opuesto, su creación y su creador, su sombra y su fuente.
Aquí cabe una digresión: la palabra carnaval proviene del latín carne levare, que literalmente significa “quitar la carne”. En su origen medieval, designaba el período que precedía a la Cuaresma, cuando el cuerpo debía renunciar a los placeres y a los excesos materiales para abrirse a la abstinencia. Pero más allá de su sentido religioso, el carnaval fue siempre una metáfora del mundo invertido: el instante en que las jerarquías se suspenden, los roles se disuelven, y el orden cotidiano se subvierte en una explosión de máscaras y ambigüedades. En esa suspensión de las reglas se revela una verdad más honda: el ser humano, despojado de su forma social, se enfrenta al abismo de su propia libertad.
Si seguimos esta raíz etimológica carnaval no alude solo al cuerpo ni a la fiesta, sino al tránsito entre dos estados del ser: el de la carne visible y el de la conciencia que se eleva al desprenderse de ella. En la lectura de El carnaval diabólico, el título encierra un oxímoron: el carnaval, símbolo de júbilo y colectividad, se une al terror, experiencia individual y silenciosa. La novela se vuelve entonces una inversión de la inversión: no es el mundo el que se disfraza, sino la conciencia misma. La máscara no cubre el rostro, sino el alma.
En este sentido, lo que Sandra realiza es una transfiguración del carnaval que yo traduzco clave fenomenológica. El “quitar la carne” ya no es abstinencia, sino despojamiento simbólico: un desnudamiento de la conciencia frente a sí misma. Si en el carnaval medieval la máscara permitía la libertad, en el carnaval creado por Sandra la máscara se vuelve prisión. El sujeto se ve a sí mismo desdoblado, como si al desprenderse de la carne, se enfrentara con su sombra esencial. No hay comunidad de disfraces, sino soledad de espectros.
Erich Auerbach, en Mimesis, nos enseñó que la literatura occidental es, en el fondo, una historia del descenso de lo sublime a lo cotidiano: la irrupción de la realidad más humilde en el territorio del arte. En la novela de Sandra, pero quizá en la mayoría de su obra, este principio se invierte de modo radical: lo cotidiano -el sueño, el diálogo interior, la memoria- asciende a la categoría de lo trágico y lo sagrado. Su carnaval no es festivo, sino litúrgico; no es un espectáculo de máscaras, sino una procesión interior donde las voces dialogan en busca de un sentido que nunca llega del todo. En ese tránsito, nuestra autora continúa la tradición de lo que Auerbach llamaría representación seria de la realidad, solo que aquí la realidad representada es la del miedo.
Por su parte, Maurice Blanchot explicaba que en la literatura auténtica el lenguaje no describe el mundo, sino que lo deshace para volver a nacer. El escritor, dice Blanchot, no es quien habla, sino aquel a quien el lenguaje le sucede. En El carnaval diabólico, esta idea se encarna literalmente: Christian, el personaje que parece ser emanación de Chloe, es también el lenguaje que la crea, la fuerza verbal que la despoja de su identidad. Así, el carnaval literario que propone Sandra no es una fiesta de voces sino una agonía de la palabra. Es la confrontación del ser con el habla que lo devora.
Desde la fenomenología, el carnaval puede entenderse como una epifanía del aparecer. En el instante en que el ser se enmascara, se hace visible como fenómeno. La máscara no oculta, sino que revela el modo en que el sujeto se constituye en la mirada del otro. En la novela, Él cumple esa función: es la mirada que permite a Chloe aparecer, pero también la que la condena a la reflexión infinita. La conciencia se vuelve así un escenario carnavalesco donde los papeles se confunden, donde cada voz es a la vez juez y acusado, víctima y verdugo.
Lo que emerge de este tratamiento es un carnaval interior que subvierte la lógica habitual del género de terror. Mientras que el carnaval social disuelve las identidades colectivas, el carnaval en esta novela las multiplica dentro del individuo. El cuerpo se convierte en teatro de voces, y el alma en una plaza donde el tiempo se desordena. Allí, los miedos personales desfilan como procesiones silenciosas. No hay música ni risas, sino el eco de las propias preguntas.
El carnaval, desde esta perspectiva hermenéutica, ya no es una suspensión del orden externo, sino una suspensión de la conciencia. En lugar de abrir un paréntesis en la historia, abre un paréntesis en el ser. Lo que se revela, entonces, no es una comunidad reconciliada en el exceso, sino una subjetividad desgarrada en la introspección. Y ese es, precisamente, el territorio donde Sandra Becerril sitúa su literatura: el punto en que el horror y la lucidez se confunden.
El carnaval diabólico no celebra el fin del cuerpo, sino la imposibilidad de escapar del alma. Es la inversión última de la fiesta: en lugar de liberarnos de la carne, nos enfrenta con ella. Nos recuerda que bajo cada máscara hay otra máscara, y que, al final, el rostro más temido es el que miramos cuando todo silencio se ha agotado.
Aquí se entrecruzan los planos ontológicos de la literatura: el autor crea al personaje, pero el personaje, en la medida en que adquiere conciencia, comienza a interrogar a su creador. Como en Niebla de Unamuno, se disuelven las fronteras entre lo real y lo ficcional; como en los cuentos más íntimos de Carmen Laforet, se confunden la vigilia y el sueño; y como en Rulfo, el tiempo se curva, el silencio habla y el vértigo sustituye al argumento.
La lectura se convierte en una experiencia sensorial: cada página desestabiliza, cada diálogo es un espejo que devuelve una pregunta. De pronto, el río de sangre que aparece intermitente en la narración ya no es símbolo de violencia, sino de memoria, de herencia, de lo que corre inevitablemente bajo la piel del alma. Ese río nos arrastra —sin darnos cuenta— hacia nuestros propios miedos, hacia esas zonas en que la razón calla y el cuerpo recuerda.
Hasta aquí podría parecer una gran novela de terror psicológico. Pero hay algo más. Hay una capa más profunda, una vibración que no pertenece solo a lo narrativo, sino a lo filosófico. Y es aquí, si me lo permiten, donde deseo detenerme.
El horror ético: una lectura fenomenológica
Lo que El carnaval diabólico propone, sin decirlo explícitamente, es la existencia de lo que yo denominaría un horror ético. No el horror como género, ni siquiera como sensación estética, sino el horror como experiencia moral del ser ante sí mismo.
El horror ético -así lo entiendo- no consiste en temer a lo otro, sino en saberse capaz del mal; en advertir que el abismo no está afuera, sino dentro. Es el momento en que la conciencia, enfrentada a sus propios actos, se descubre como fuente posible del daño. Es la experiencia límite en la que el yo se reconoce como lo que podría destruir.
Fenomenológicamente, el horror ético surge en la epojé del miedo: cuando se suspenden las causas externas y el sujeto se confronta con la pura presencia del mal en su interior. No es el miedo a ser castigado, sino el espanto ante la posibilidad de no tener escapatoria de uno mismo. Es un fenómeno en el sentido más husserliano: una aparición de la conciencia ante su propio fondo.
En la novela, Chloe no teme a Él como figura externa, sino a la posibilidad de ser, ella misma, Él. Lo terrible no es lo que Él pueda hacerle, sino lo que ella puede llegar a hacer. En esa dialéctica interior, el lector percibe que el verdadero escenario del horror no es el sueño, sino la ética.
El horror ético se distingue del horror psicológico en que no busca explicar el miedo desde las emociones, sino desde la responsabilidad. Cuando la protagonista se enfrenta a Christian, su propio personaje, la pregunta no es “¿quién soy yo?”, sino “¿qué he hecho al crearme a mí misma?”. En ese acto de autoescritura se encierra el núcleo de la culpa y la libertad: crear es también condenarse a responder por lo creado.
Nietzsche escribió en Más allá del bien y del mal que “quien mira al abismo, el abismo le devuelve la mirada”. Sandra lleva en este texto esa idea más allá del aforismo: en su novela, el abismo no solo devuelve la mirada, sino que dialoga. El yo se desdobla para preguntarse si merece existir. La conciencia se convierte en una habitación cerrada donde cada voz que habla produce un eco moral.
Ese eco es el horror ético: el estremecimiento que proviene no del miedo a la muerte, sino del miedo a ser responsable. En la fenomenología de esta experiencia, el horror no destruye al sujeto, sino que lo revela. Así como el dolor físico nos recuerda que habitamos un cuerpo, el horror ético nos recuerda que habitamos una conciencia.
Cuando el lector avanza por las páginas de El carnaval diabólico, no solo acompaña a Chloe en su pesadilla, sino que, sin saberlo, se somete a una prueba moral. Cada escena, cada diálogo con Él, cada gesto de Christian, lo obligan a preguntarse por su propio límite: ¿cuánto de lo que temo habita ya en mí? ¿Qué parte de mis decisiones se construye desde el miedo, y cuál desde la culpa?
En este sentido, El carnaval diabólico pertenece a esa rara estirpe de obras que no se contentan con narrar el horror, sino que lo piensan. Su narrativa es también una filosofía encubierta: la de la imposibilidad de escapar de uno mismo.
Hay algo en esta novela que recuerda también a la tradición trágica griega. En Edipo Rey, el horror no consiste en el crimen cometido, sino en el descubrimiento de haber sido su propio autor. Esa revelación ética -“yo soy el culpable de mi destino”- es lo que produce el espanto. Del mismo modo, Chloe se ve atrapada en una trama en la que cada intento de huida la conduce de nuevo a sí misma.
Lo fenomenológico del horror ético está en su circularidad: no hay afuera del yo. Lo que se percibe como amenaza exterior -la voz de Él, la presencia de Christian- es en realidad una manifestación intencional del propio sujeto. En términos husserlianos, el objeto del miedo es una correlación de la conciencia; en términos existenciales, es la forma en que el ser se revela como posibilidad de su propia ruina.
Y en esa ruina se abre una comprensión ética del miedo: no tememos al otro porque nos sea desconocido, sino porque nos refleja. El horror ético es el reconocimiento de la alteridad dentro del yo.
Si el terror gótico del siglo XIX temía al monstruo, y el terror psicológico del siglo XX temía a la mente, el horror ético del siglo XXI -como lo encarna Sandra Becerril- temería a la conciencia. Es el miedo a saberse libre y, por tanto, responsable.
La prosa de Sandra, contenida y precisa, multiplica este efecto. Su ritmo es cinematográfico, pero su profundidad es filosófica. Las escenas oníricas no son excusas para lo fantástico, sino laboratorios de la verdad. Cada sueño de Chloe es una fenomenología de la culpa, una exploración del alma que se niega a perdonarse.
No es casual que, en varias de sus obras anteriores -como Desde tu infierno o La soledad de los pájaros-, la autora haya tratado el tema del dolor femenino, de la soledad y de la violencia. Pero aquí el tema se interioriza aún más: la violencia no viene de afuera, sino del propio pensamiento. En El carnaval diabólico, las víctimas y los victimarios son una misma entidad.
Podría decirse que esta novela representa una de las mejores obras de madurez en la trayectoria de Sandra Becerril: una consolidación de su capacidad para conjugar atmósfera y reflexión, imagen y literatura y filosofía. Es una novela que se lee con el cuerpo, pero se comprende con la conciencia.
El horror ético, en su sentido más profundo, es una experiencia de lucidez. No se trata de huir, sino de mirar; no de negar el mal, sino de comprenderlo. Es el momento en que el lector -como Chloe- advierte que el verdadero monstruo no está en el sueño, sino en la vigilia. Que no hay escapatoria porque el horror no viene de fuera, sino de la raíz misma del ser.
Y es aquí donde El carnaval diabólico se vuelve una obra moral, aunque de ningún modo, moralista. No enseña una lección, sino que invita a la experiencia de la incomodidad, de la autoobservación. El lector que llega al final no ha sido solo testigo: ha sido partícipe de una fenomenología de la oscuridad.
Permítanme pues, cerrar con una reflexión personal.
Estoy convencido de que, si el arte del miedo tiene un propósito, éste no es asustarnos, sino despertarnos. No es evadir la realidad, sino revelarla. Y en esta novela, Sandra Becerril logra precisamente eso: que el miedo sea una forma de lucidez.
El carnaval diabólico es, en última instancia, una celebración del reconocimiento. Nos recuerda que no hay peor infierno que aquel que edificamos con nuestras propias sombras, y que el único modo de escapar de él es mirarlo de frente.
Esta es una novela escrita desde la profundidad, con la madurez de una autora que ha entendido que el horror, cuando se depura de artificios, se convierte en espejo. Y ese espejo, en manos de Sandra Becerril, es tan bello como aterrador.